
A la 1 del mediodía aparecieron varias pequeñas furgonetas con tracción a las cuatro ruedas que nos trasladaron a las reserva biológica de Santa Elena, donde estaba previsto realizar un par de actividades. A diferencia de buena parte de nuestros compañeros, que se apuntaron a tirarse de árbol en árbol en lo que ahora llaman canopy y que yo conocía como tirolina, nuestra opción fue recorrer los puentes colgantes que pueblan las copas de los árboles de la reserva de Santa Elena.

Así, mientras la mayoría de la gente hacía cola para tirarse de los árboles con las cuerdas nosotros iniciamos una preciosa vuelta por el interior del bosque, pero visto desde las alturas. La visión es totalmente diferente que desde el suelo y se ven inusitados aspectos de lo verde.

Íbamos tranquilos, seguidos de una pareja del grupo, algo más joven, y el grupo de madrileñas, todos con similar aversión a hacer de tarzanes. De hecho, durante el paseo, oíamos los habituales alaridos de los canopistas, que nos recordaban la version turista del hombre mono.
Una nube descargó un chubasco, pero el sol volvió a brillar al cabo de un momento. Era la típica ducha tica: corta y caliente. Una cosa me sorprendió durante el recorrido: lloviendo, como lo hacía cada día, ¿qué pintaba el grifo de la imagen en mitad de aquel bosque?

Tras el paseo, mientras esperábamos la llegada de la furgoneta para regresar al hotel, fuimos a ver un pequeño rincón habilitado como comedero de colibrís. Nunca había visto, hasta entonces, esas aves: eran capaces de quedarse quietas, suspendidas en el aire, para chupar el néctar que les dejaban allí preparado. Pero también, de forma instantánea, se movían como un rayo hasta las ramas cercanas, evitando cualquier peligro.

Después entramos en un solitario terrario donde había una espectacular colección de serpientes y algunos reptiles. Un joven estudiante de biología hacía de guía. Fue un estupendo y entusiasta guía particular de las dos únicas personas que estábamos en el lugar.

Mientras visitábamos el terrario, en el exterior empezó a oscurecer y, de pronto, una tromba de agua descargó sobre la zona. Quienes aún estaban haciendo el mono, de liana en liana, quedaron bien empapados.
A nosotros, entre aquellos ejemplares de serpientes, no nos tocó ni una gota.
Aquella lluvia retrasó algunas actividades de quienes aún estaban al aire libre, pero nos permitió al resto volver un poco antes a los hoteles.

Era cuestión de refrescarnos un poco con una ducha, cambiarnos de ropa para cenar y bajar desde la colina donde estaba el hotel hasta un punto intermedio, a mitad de camino del pueblo, donde estaba ubicado el Ranario de Santa Elena.
Era una visita «nocturna», ya que a esas horas –7 de la tarde– era noche cerrada en Costa Rica, que se rige por el horario solar. Y lo educativo del recorrido, de nuevo con un joven guía, estudiante de Biología en prácticas, fue descubrir la inmensa variedad de ranas que hay en el país. Como la de la foto, que es el mismo tipo que el ejemplar que ilustra la portada de la guía de Lonely Planet que llevábamos en las manos.

Cuando acabamos, ascendimos hasta el centro de Santa Elena para cenar. Como veréis en las fotos, el pueblecito era una calle principal y dos o tres calles que la atravesavan, en las que estaban la mayor parte de los restaurantes, el supermercado y la oficina de turismo. No supe ver dónde estaba la iglesia o el ayuntamiento.

Habíamos pensado, inicialmente, en el Tree House Cafe, recomendado por el guía habitual. Pero tras el desastre de la comida del día anterior, decidimos seguir nuestro instinto.
Claro que, el instinto en un periodista pasa por preguntar a quien más sabe: a algún vecino de pueblo. Y la opción fue «Donde Henry’s».

Fue un acierto. Era una cafetería frecuentada por ticos y con la comida típica del país (carne, verduras, arroz, frijoles, plátanos fritos, fruta fresca y zumos de fruta). Estaba limpio y las camareras eran amables. Pero, además, Henry, el cocinero, era un tipo encantador, que no sólo se sentó a charlar conn nosotros y nos explicó su vida: no había estudiado para cocinero, pero decidió aprender la profesión primero en un hotel y, más tarde, en su propio restaurante, en el que iba haciendo pequeños experimentos, como un pastel de zanahoria que acababa de hacer y que nos dio a probar. Estaba excelente.
Fue una despedida genial de la ciudad.
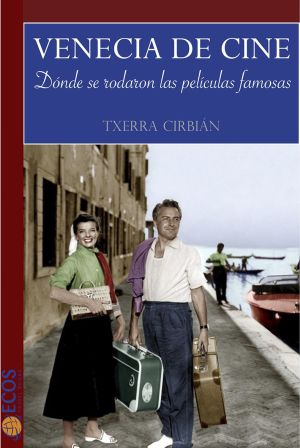

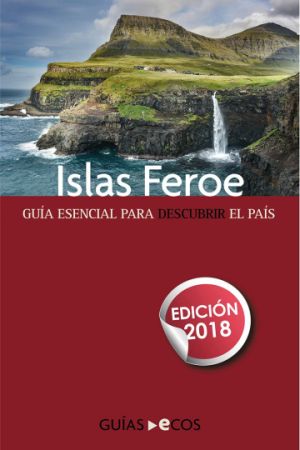
Deja una respuesta